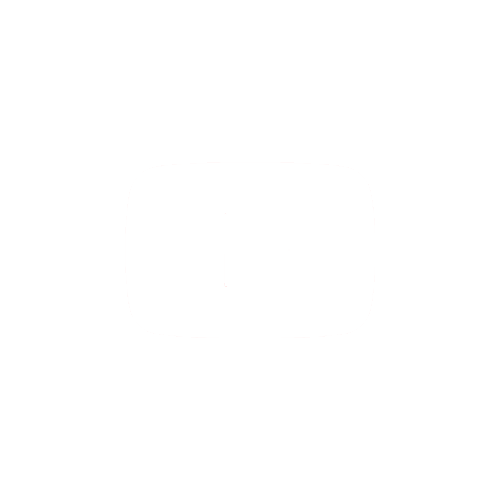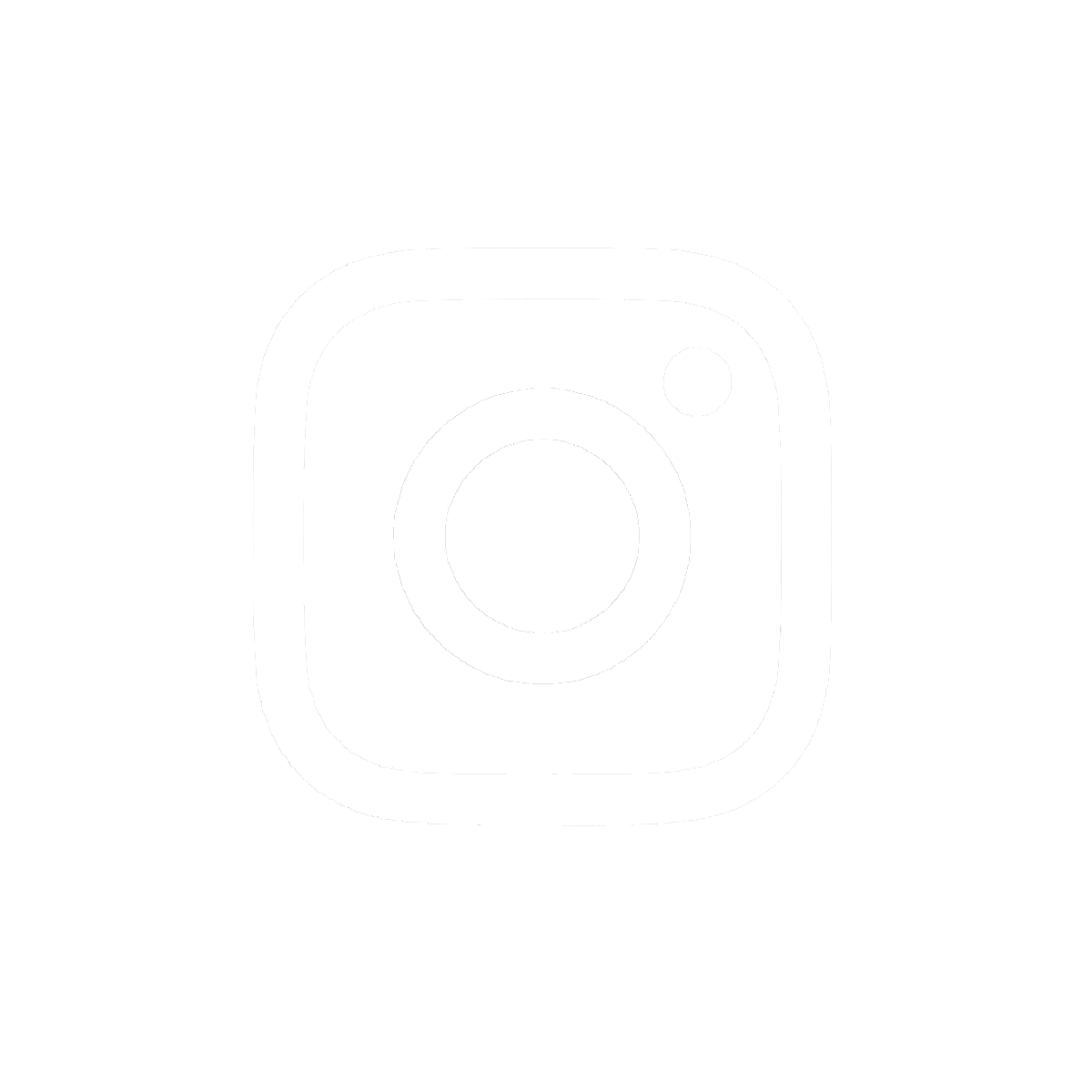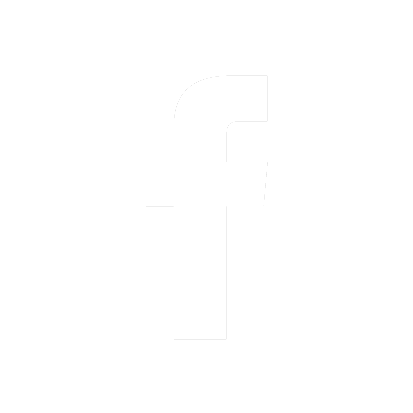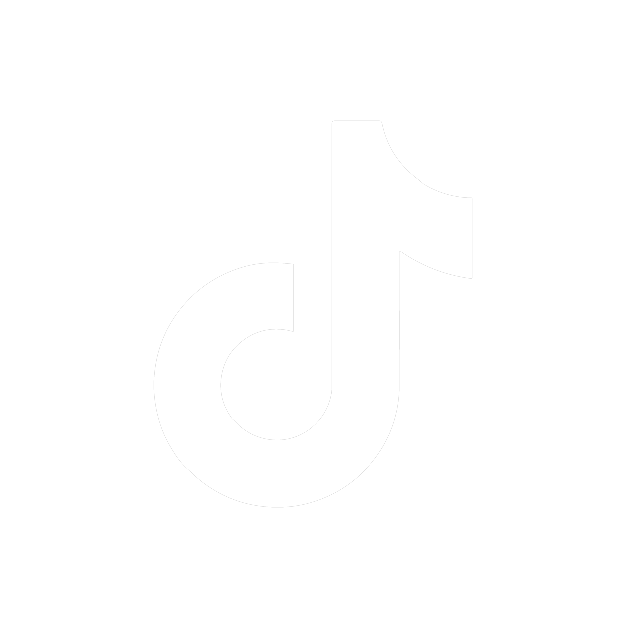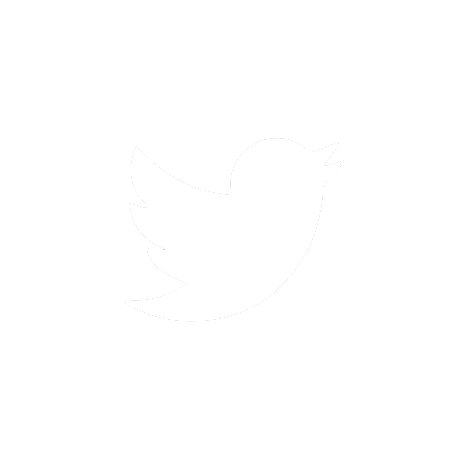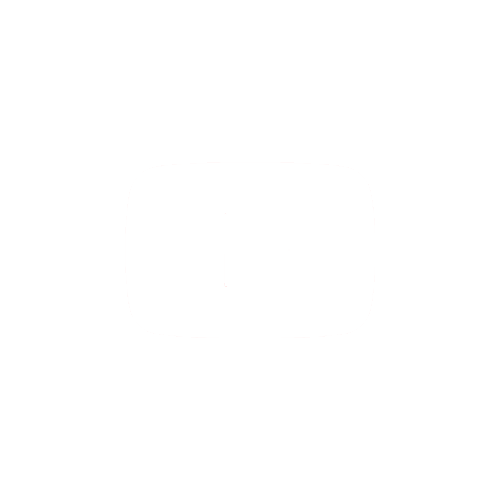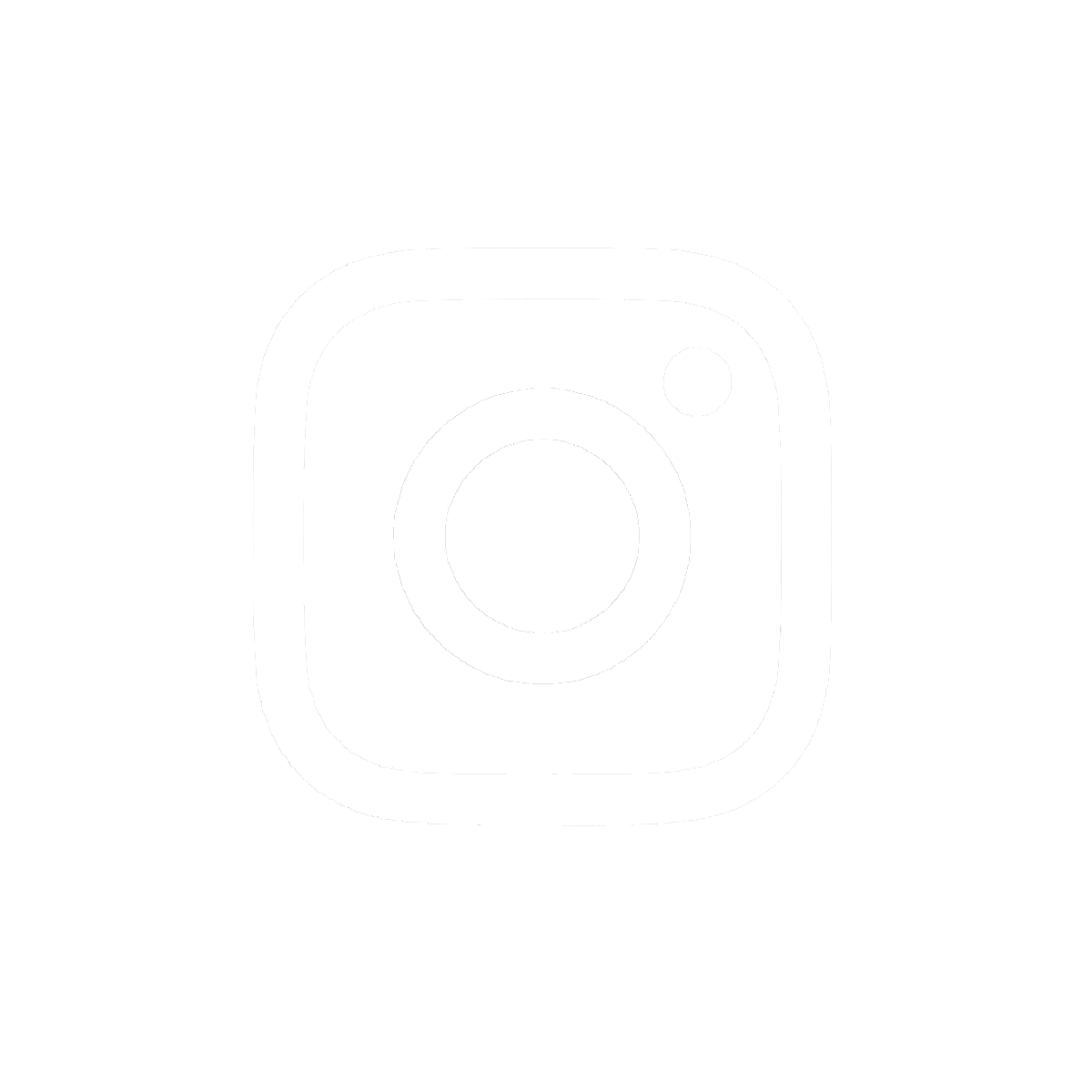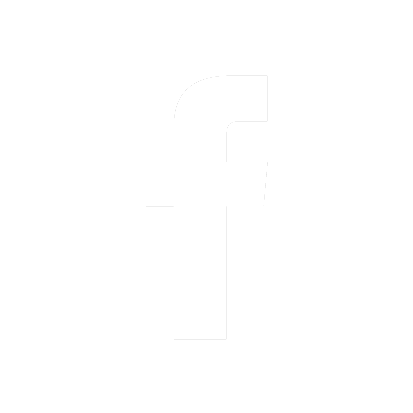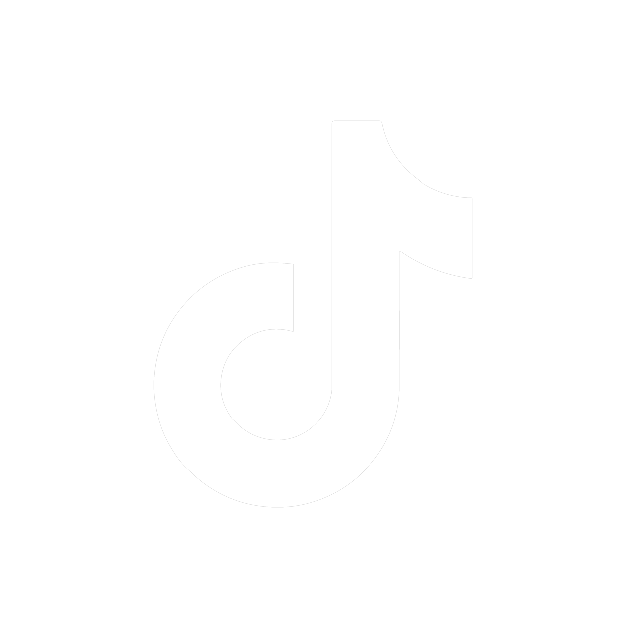Soy mujer antes que activista, soy mujer antes que intelectual. Yo era una mujer incluso cuando mi cuerpo aún no era el cuerpo desarrollado de una mujer, seguiré siendo una mujer cuando mi cuerpo envejezca.
Una mujer, criada por mujeres descendientes de un árbol genealógico privado de padres debido a las guerras y la pobreza, que siempre se ha considerado esencialmente una mujer. Debo a mis ancestros mujeres la conciencia de que las mujeres aportan una dote de respeto sagrado a la Tierra y a sus habitantes, una dote del arte de cuidar de sí mismas y de los demás y, sin estar en contradicción, tener una deriva instintiva agresiva que proteger, así como la capacidad de vivir independientemente de las leyes establecidas por los hombres.
Anclada en el núcleo de esta fuerza primitiva, felizmente consciente de su poder, entré en la polis desde muy joven.
Siempre me he dado cuenta instintivamente de que dentro de las paredes de la polis, el logos, los códigos y los valores dominantes eran inherentemente masculinos. Sin embargo, nunca me importó demasiado: la polis era hermosa, mis compañeras eran hermosas y yo estaba feliz de vivir allí con ellas.
Mirando hacia atrás, sin embargo, tengo un solo arrepentimiento: me camuflé a mí misma, y a mi feminidad, durante muchos años.
Como todas mis hermanas, siempre he sido instintivamente consciente de que los hombres, los amos de la ciudad, no habrían tolerado que las condiciones de mi feminidad se dieran en sus calles, en sus plazas, entre sus palabras y sus discursos.
Feminidad significa que la conciencia y la aceptación del hecho de que la vida consiste en materia, que la vida tiene un poder oscuro, y que el logos no la domina. Adquiero esta conciencia como evidencia empírica cuando doy a luz a mis hijos, cuando comparto los últimos momentos con mis seres queridos fallecidos, cuando cuido de mis animales y mis plantas. Describo esto, sin demasiada originalidad, como arquetípicamente «femenino», como una oposición simbólica a la cultura masculina.
La cultura masculina, especialmente la cultura masculina europea que creó la polis, surgió de la intención explícita o implícita no solo de negar, sino también de desafiar, la finitud, la ignorancia y la impotencia de la condición humana. Esta es la razón de ser de la polis: permitir que un grupo de hombres defina su dominación de la naturaleza (de la Tierra), su dominación del conocimiento, su dominación del poder. Encerrados en las murallas de sus ciudades, los hombres no ven lo que escapa al control de sus ciudades; encerrados en las murallas de sus ciudades, los hombres pueden ignorar los límites de su naturaleza humana. En la mayoría de los casos, estos límites se proyectan sobre las hembras de su especie, a quienes tienden a vilipendiar, ofender, ridiculizar, reducir al silencio, violar, segregar y, a veces, expulsar de la ciudad.
Como cualquier mujer que es consciente del raro privilegio de tener incluso un acceso limitado a la polis, he estado durante años avergonzada, o tal vez asustada, de traer dentro de las paredes de la polis la fuerza de mi feminidad.
Ahora me doy cuenta de lo vergonzoso que es y lo importante que es remediarlo.
La polis necesita lo femenino, al menos tanto como lo femenino necesita la polis. Principalmente por dos razones: en primer lugar, el poder del instinto femenino es una fuente indispensable de libertad individual y colectiva; en segundo lugar, la fuerza del instinto femenino, incluso si se desarrolla más allá de las paredes de la polis, lleva dentro de sí las premisas de un gobierno sólido del bien común.
Las mujeres que viven coherentemente con su naturaleza instintiva pueden reconocer y aceptar los límites intrínsecos de su existencia, su conocimiento, su poder y el de los demás. Viven con menos hybris que los hombres, pero sobre todo saben rechazar cualquier imposición de autoridad a la hora de definir lo que se puede o no hacer, decir o no decir, pensar o no pensar, lo que es posible y lo que no lo es. Es con gran admiración y alegría que veo, como ejemplo, las acciones llevadas a cabo por nuestros amigas de Femen, que perpetúan el antiguo ritual del anasyrma. En esos contextos, la salvaje desnudez femenina irrumpe en los negocios como de costumbre de las instituciones, imponiendo sin reverencia lo inesperado y, junto con ello, una afirmación radical de la libertad de ser y de expresar lo que una es.
Las mujeres que viven de acuerdo con su naturaleza instintiva entienden el valor de cuidarse a sí mismas, a los demás y a la Tierra. Saben que la esencia misma de una comunidad está definida por la proximidad física, que permite a los individuos protegerse, mantenerse y ocupar, sin cercas ni exclusiones, un territorio. Debemos al ecofeminismo, que está aumentando su fuerza y transnacionalidad en los últimos años, una explicación de la conexión conceptual entre la dominación de la naturaleza y la explotación de las mujeres. También le debemos una reacción que lleva a la creación de una serie de experiencias de gobierno guiadas por el principio del cuidado de los bienes comunes y no por la administración de la propiedad (privada o estatal).
El feminismo desarrollado en los últimos años relaciona el legítimo reclamo de la ciudadanía plena de las mujeres dentro de la polis con una demanda más simbólica – pero no menos profunda – de ciudadanía plena de la feminidad en la política. Cuando este valor sea aportado con orgullo, sin vergüenza y sin culpa por las mujeres de la polis, cuando los hombres aprendan a no temerlo y a darle cabida, entonces nuestras ciudades tendrán, sí, quizás muros más porosos, pero también cimientos más sólidos. Serán menos dependientes de la artificialidad caprichosa de las instituciones y más resistentes en tiempos de crisis: podrán enfrentar con sabiduría y paciencia los tiempos difíciles de la transición, sin el riesgo paralizante de confundir estos momentos con una etapa de terminación.
Lingüista
Miembro del Colectivo Coordinador de DiEM25
¿Quieres mantenerte informado/a sobre las actividades de DiEM25? Suscríbete aquí