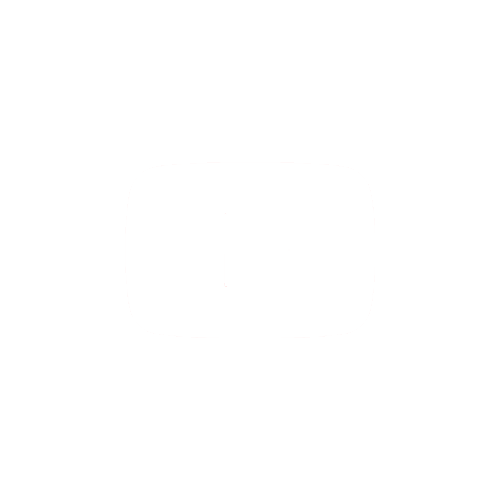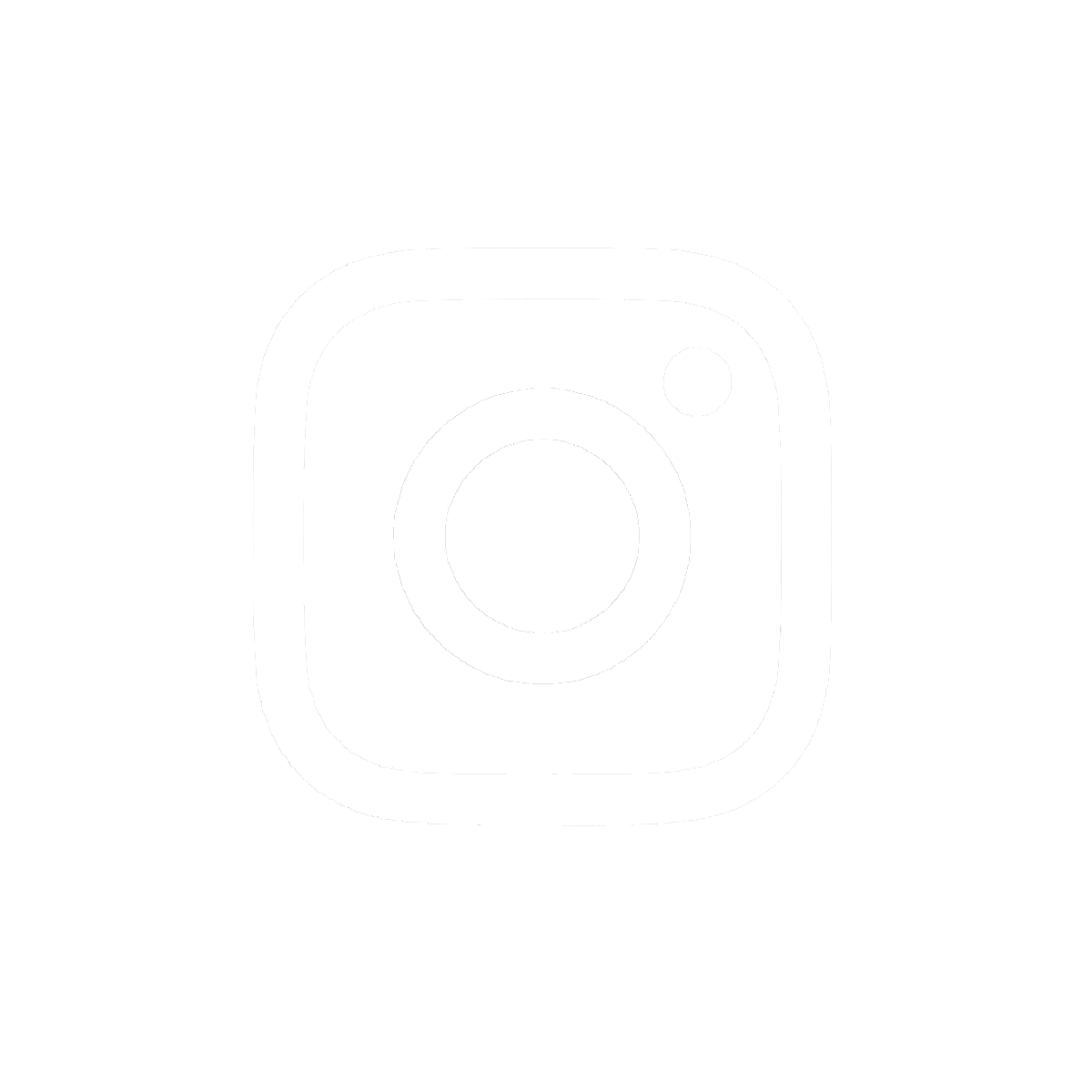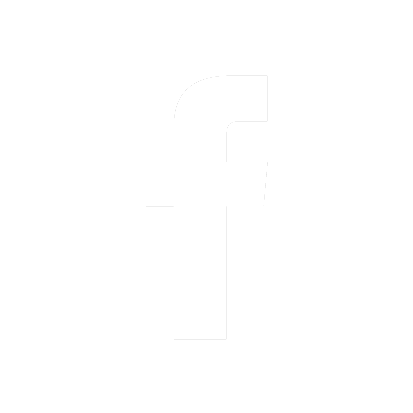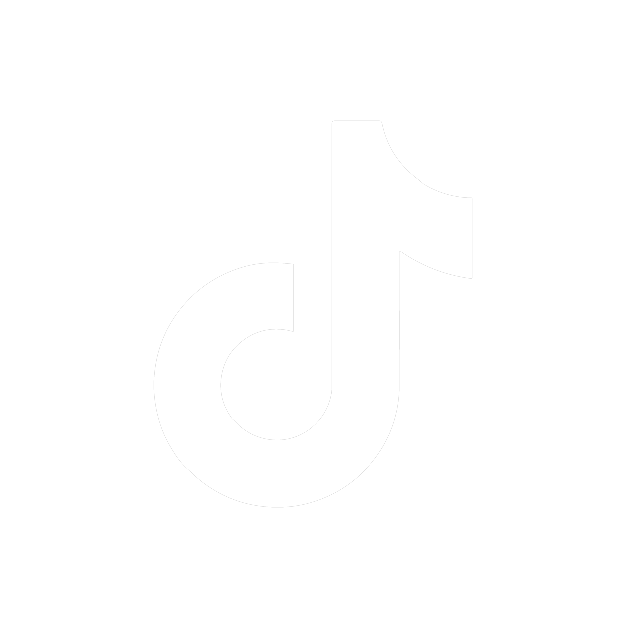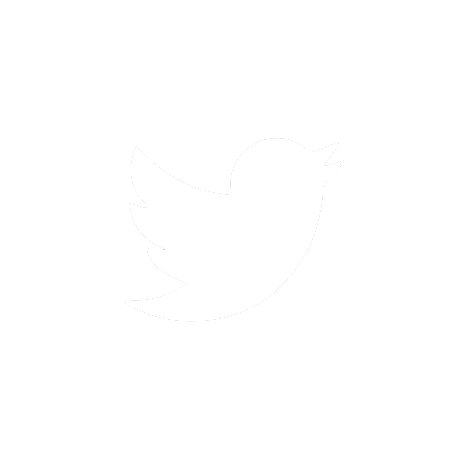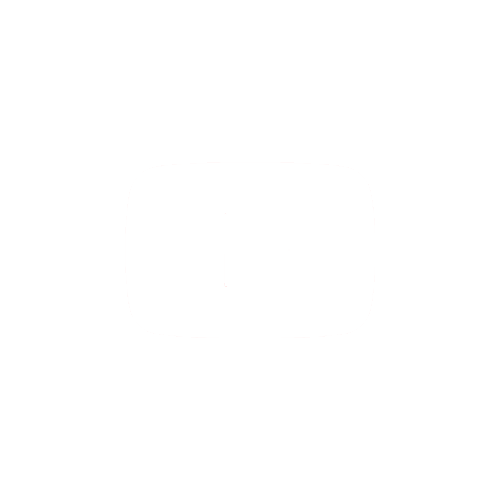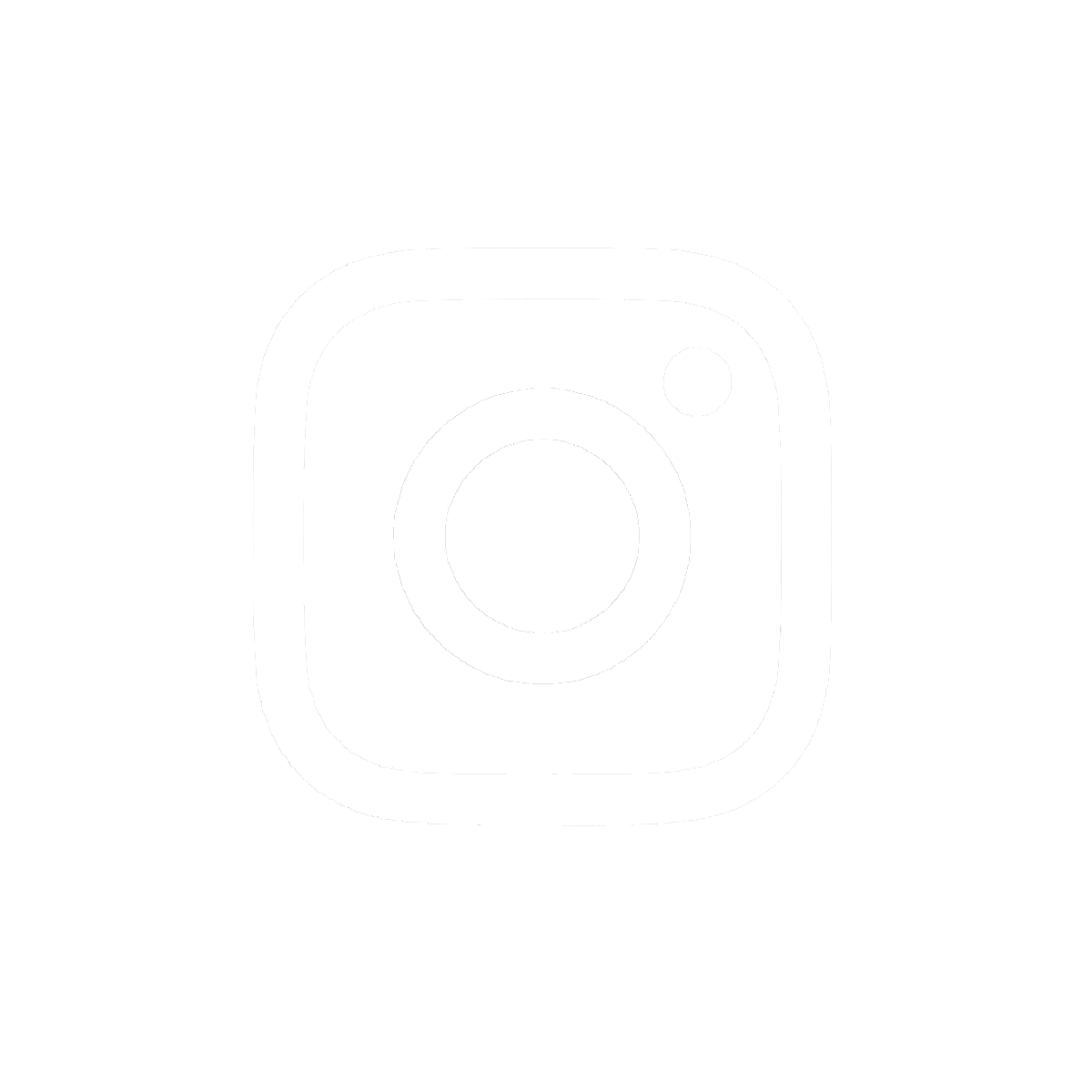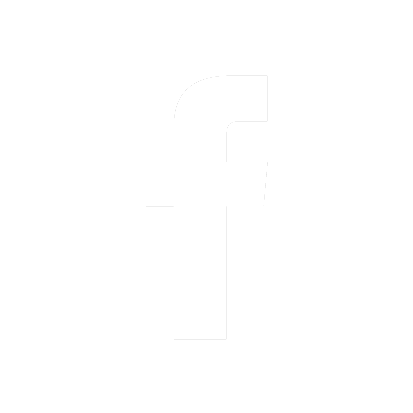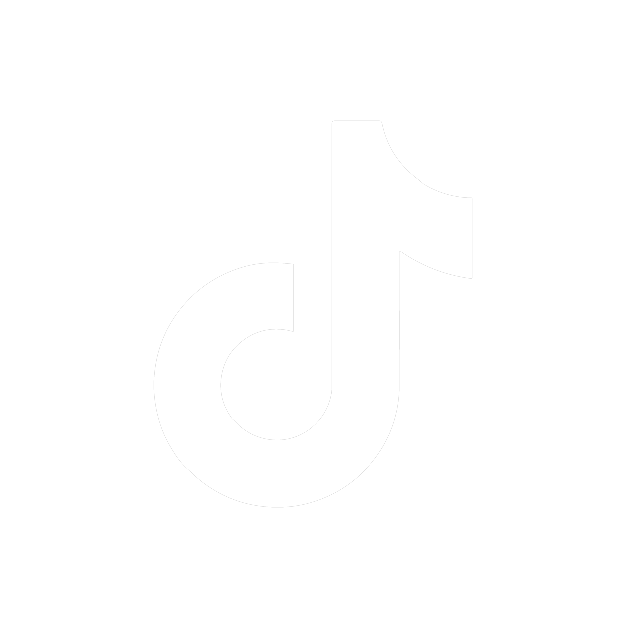“Antes del confinamiento por la pandemia, la política parecía ser un juego.”
ATENAS – Con la idea de exorcizar mis peores temores respecto a la década que nos acecha, decidí escribir una crónica oscura de la misma. Si, llegados a 2030, resulta que los acontecimientos han refutado esta crónica, espero que estos sombríos pronósticos hayan servido de estímulo para adoptar las medidas adecuadas. Antes del confinamiento provocado por la pandemia, la política parecía ser un juego.
Los partidos políticos actuaban como equipos deportivos que tienen días mejores y peores, que suman puntos en el ranking de la liga y que, al término de la temporada, determinan quién va a formar gobierno para que, al final, nadie haga casi nada.
De repente, la pandemia de COVID-19 ha retirado ese velo de indiferencia para revelar de qué va realmente la política: algunas personas tienen el poder de decirnos al resto lo que tenemos que hacer.
La definición de Lenin de que la política es «quién hace qué a quién» parecía más acertada que nunca. En junio de 2020, cuando empezó la desescalada del confinamiento, la izquierda aún se mostraba optimista de que la pandemia llevaría al Estado a volver a ocuparse de los más vulnerables, y mis amigos fantaseaban con un renacimiento del interés común y de una definición más amplia de los bienes públicos. Margaret Thatcher, les recordaba yo, dejó un Estado británico más grande, más potente y más concentrado que el que se había encontrado. Tenía que contar con un Estado autoritario que pudiera sustentar a los mercados controlados por las multinacionales y los bancos. Los gobernantes nunca han dudado a la hora de aprovechar la intervención masiva del Gobierno para preservar el poder de las oligarquías. ¿A santo de qué una pandemia iba a cambiar eso?
Debido a la COVID-19, la parca casi se llevó al primer ministro británico y al príncipe de Gales, e incluso al astro más simpático de Hollywood. Pero fueron los más pobres y los de piel más oscura los que se llevó la parca. Eran presas más fáciles.
No cuesta entender por qué. La falta de poder engendra pobreza, la cual hace que la gente envejezca más rápido y, a la larga, la prepara para el sacrificio. Ante la caída de precios, salarios y tipos de interés, no era muy probable que el espíritu de solidaridad, que nos dio un cierto alivio mental durante el confinamiento, redundara al final en un uso del poder del Estado para fortalecer a los más débiles y vulnerables.
Justo al contrario, fueron las megaempresas y los ultrarricos los que agradecieron que el socialismo siguiera vivito y coleando. Asustados de que las masas, condenadas al circo romano de los mercados omnipotentes en medio de un desastre de salud pública, ya no pudieran comprar sus productos, redirigieron sus inversiones hacia valores bursátiles, yates y mansiones. Gracias al dinero recién impreso que los bancos centrales les inyectaron a través de sus financiadores habituales, los mercados de valores florecieron mientras la economía se desplomaba. Los banqueros de Wall Street acallaron su culpa, que aún retumbaba desde 2008, permitiendo que los clientes de clase media se peleasen por las sobras.
Los planes para la transición verde, puestos sobre la mesa antes de 2020 por jóvenes activistas medioambientales, solo fueron defendidos de boquilla por gobiernos que se hallaban aplastados bajo enormes montañas de deuda. El ahorro preventivo de muchos ahondó aún más la depresión económica y produjo un descontento masivo en un planeta que se estaba asfixiando.
La desconexión entre el mundo financiero y el mundo real — en el que miles de millones de personas luchaban por la supervivencia — se hizo inevitablemente más grande.
Y con esta desconexión creció también el descontento que dio lugar a los monstruos políticos contra los que yo advertía a mis amigos izquierdistas.
Al igual que en los años 1930, en la mente de muchos crecían las uvas de la ira para una nueva y amarga cosecha. En lugar de las cajas de jabón de los años 1930, desde las que los demagogos prometían devolver la dignidad a las masas descontentas, las Big Tech ofrecían aplicaciones y redes sociales perfectamente adaptadas para hacerse cargo de la situación.
Cuando la población cedió ante el miedo a la infección, los derechos humanos se convirtieron en un lujo inasequible. Las Big Tech desarrollaron pulseras biométricas para rastrear nuestras constantes vitales las 24 horas del día. En colaboración con los gobiernos, amalgamaron esos resultados con datos de geolocalización, los introdujeron en algoritmos y se aseguraron de que la población recibiera instrucciones útiles en sus móviles para informarles sobre qué hacer o a dónde ir para detener nuevos brotes.
Pero un sistema que nos rastrea la tos también nos podría rastrear las risas. Podría saber cómo responde nuestra tensión arterial al discurso de un líder, a la charla motivacional de un jefe, al comunicado de la policía prohibiendo una manifestación. La KGB y Cambridge Analytica de repente parecían algo del neolítico.
Con el poder del Estado vuelto a legitimar por la pandemia, los cínicos agitadores se aprovecharon de ello. En lugar de fortalecer las voces que pedían cooperación internacional, China y los Estados Unidos reforzaron el nacionalismo. También en otros lugares, líderes nacionalistas avivaron la xenofobia y ofrecieron a sus desmoralizados ciudadanos un simple intercambio: orgullo y grandeza nacional a cambio de poderes autoritarios para protegerlos de virus letales, extranjeros espabilados y disidentes maquiavélicos.
Tal y como las catedrales fueron el legado arquitectónico de la Edad Media, la década de 2020 nos dejó altos muros, vallas electrificadas y bandadas de drones de vigilancia.
El resurgimiento del Estado-nación hizo que el mundo fuera menos abierto, menos próspero y menos libre precisamente para aquellos que siempre habían tenido más dificultades para viajar, llegar a fin de mes y expresar sus ideas. Para los oligarcas y los directivos de las grandes tecnológicas, las farmacéuticas y otras megaempresas que se llevaban fenomenal con la autoridad, la globalización prosiguió a buen ritmo.
El mito de la aldea global dio paso a un equilibrio entre los bloques de grandes potencias, cada cual con sus ejércitos cada vez más orondos, sus cadenas de suministro propias, sus autocracias idiosincráticas y divisiones de clase reforzadas por nuevas formas de nativismo. Las nuevas divisiones socioeconómicas pusieron de relieve las características políticas predominantes de cada país. Al igual que las personas que se convierten en caricaturas de sí mismas durante una crisis, países enteros se volcaron en sus fantasías colectivas, exagerando y cimentando los prejuicios preexistentes.
La gran fortaleza de los nuevos fascistas durante los años 2020 fue que, a diferencia de sus predecesores políticos, ni siquiera tuvieron que entrar en el gobierno para hacerse con el poder. Los partidos liberales y socialdemócratas comenzaron una carrera enloquecida entre ellos para abrazar la xenofobia light, luego el autoritarismo light y finalmente el totalitarismo light.
Así que, aquí estamos, al final de la década. ¿Dónde estamos?
Este artículo apareció por primera vez en FilmsForAction & Project Syndicate.
¿Quieres estar al día de las acciones de DiEM25? Inscríbete aquí
¿Quieres mantenerte informado/a sobre las actividades de DiEM25? Suscríbete aquí